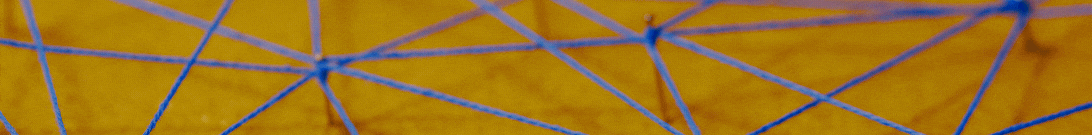Por Néstor Fantini, Hispanic LA
Read this article in English
En una sala de tratamiento intensivo del Centro Médico Shannon, en San Angelo, Texas, Caleb Wallace respiraba a través de tubos conectados a máquinas con barras y números digitales que rítmicamente cuantificaban lo que le quedaba de vida.
Wallace siempre se opuso rotundamente a los barbijos y, cuando aparecieron las vacunas, también se opuso a las vacunas. Para el hombre de 30 años que trabajaba en una firma que vende soldaduras, las máscaras y las vacunas eran parte de una conspiración que incluía los mandatos.
Como Wallace, muchos estadounidenses no creen en las vacunas. Por eso es que no es ninguna casualidad que, de acuerdo al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), un cuarto de la población estadounidense no haya recibido ni una sola dosis de la vacuna Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson.
¿Por qué no se vacunan?
Para los niños de menos de 5 años no hay vacunas todavía. Pero, ¿y los otros? Algunos argumentan que algunas experiencias negativas con el sistema de salud pública, como la del Experimento Tuskegee, generan dudas en comunidades como la de afroamericanos. Otros, como muchos de escasos recursos, no pueden darse el lujo de perder un día de trabajo para ir a inocularse en centros de salud que, en muchos casos, están lejos de sus residencias. Unos cuantos, por convicciones religiosas o políticas. Pero la gran mayoría, simplemente por estar mal informados.
De acuerdo a una encuesta de la Oficina del Censo de EE.UU., casi la mitad de quienes respondieron estaban preocupados de los “posibles efectos secundarios de la vacuna”. Alrededor de 42% dijeron que “no confiaban en la vacuna” y un 35% que “no confiaban en el gobierno”.
Todas estas explicaciones, evidentemente, están alimentadas por la desinformación que ha contaminado el debate sobre máscaras, distanciamiento social y vacunas. Y lo grave es que esta desinformación se ha traducido en conductas que han resultado en serias consecuencias. De acuerdo a datos de Johns Hopkins University, hasta el 15 de marzo de 2022 ya se habían registrado casi 80 millones de casos de COVID-19 y 966,386 muertes en los Estados Unidos. Además, la economía ha experimentado trimestres de desaceleración y desempleo alarmantes, especialmente en 2020. Y los efectos a largo plazo en el sector educativo y en otras áreas de la salud pública todavía están por ser determinados.
El mensaje anti-ciencia
Cuando comenzó la epidemia, Donald Trump era presidente. Desde el influyente púlpito de primer mandatario, Trump no hizo mucho para promover prácticas de contención del virus. A pesar de las recomendaciones de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Administración de Alimentos y Drogas, el presidente se negaba a usar un barbijo, asistía a reuniones donde no se mantenía la distancia social y hasta llegó a recomendar que se tomase hidroxicloroquina.
En gran medida, la actitud de Trump y sus constantes desafíos al Dr. Anthony Fauci se transformaron en un ejemplo del movimiento anti-ciencia que se basa en una ideología del sentido común y el relativismo que, con el surgimiento del internet y las redes sociales, se ha multiplicado peligrosamente en las últimas décadas.
Desinformación
Existe tanta, pero tanta, información en internet que algunos ya hablan de infodemia (una epidemia de información). En ese océano de artículos y comentarios, para muchos es todo un desafío encontrar lo que específicamente se necesita. Aún más complicado es poder distinguir entre información factual y opinión editorial. Especialmente para el 54% de adultos que, de acuerdo a un estudio de Gallup, lee a un nivel por debajo del sexto grado.
Esta masa de información que incluye lo factual y los mitos en el mismo espacio cibernético, que junto a un artículo escandaloso del Inquirer tiene reportes estadísticos del Pew Research Center, es lo que crea ese revoltijo amorfo de información que para el ojo no entrenado es equivalente a jeroglíficos egipcios y lo que, en última instancia, facilita las condiciones que producen desinformación y, simultáneamente, lo que algunos usan para deliberadamente misinformar.
La desinformación sobre el COVID-19 que se genera en las redes sociales, y que se reproduce a la velocidad de la luz, ha llegado a afirmar que la vacuna causa infertilidad, que cambia el ADN y que es un método para insertar un microchip para que el gobierno pueda monitorear a la ciudadanía.
Estos disparates no son nada nuevo, por cierto. Ya en 1796, cuando Edward Jenner descubrió la vacuna contra la viruela, la oposición también fue demoledora. Algunos críticos publicaron panfletos en los que se mostraba a mujeres que después de ser inoculadas con la vacuna supuestamente les crecían cuernos y a otras que daban a luz nada menos que terneros.
Un ejemplo más contemporáneo de misinformación sería el del ex doctor Andrew Wakefield quien en la década de 1990 publicó un artículo en The Lancet sugiriendo una correlación entre la vacuna MMR y el autismo. Algo que quedó desacreditado cuando se descubrió que Wakefield había manipulado los datos con la intención de misinformar.
La dimensión política
Pero el análisis de la desinformación y misinformación es incompleto hasta tanto se incorpora la dimensión política. En otras palabras, hasta tanto se exploran los centros de poder que contribuyen a que este fenómeno haya llegado a los niveles en que ya no solo impacta la salud pública, sino que también amenaza instituciones económicas y políticas, como quedó demostrado el 6 de enero de 2021 cuando hordas motivadas por la desinformación atacaron el Congreso Nacional.
La misinformación es utilizada por la mayoría de los sectores del espectro ideológico y político en un Estados Unidos cada vez más polarizado. En ese sentido, conservadores y liberales, demócratas y republicanos, han usado y usan mensajes confusos y no factuales para promover sus agendas políticas.
Pero a no confundirnos, no cabe duda que un análisis objetivo va a llevar a la conclusión que la mayoría de las distorsiones de la verdad factual sobre el COVID-19 proviene de una maquinaria propagandista asociada con sectores conservadores y simpatizantes del Partido Republicano. A estos se les han sumado libertarios que han arremetido contra lo que consideran violaciones a sus libertades individuales, grupúsculos del nacionalismo extremo y bandas de pandillas racistas. Además, también están los oportunistas políticos de todos los colores que con un descarado utilitarismo maquiavélico se suman a cualquier coalición que debilite a sus contrincantes.
La misma conducta histórica
Para muchos de ellos, el ataque a la verdad científica es una gimnasia que la vienen practicando desde hace mucho en otros contextos históricos y con otras temáticas, pero siempre con esa misma orientación ideológica que los lleva a remar en contra de las banderas del progreso social.
Estos agentes de la desinformación y la misinformación, históricamente han apelado a políticas de identidad que exacerban los bajos instintos de algunos sectores de la población que, por cambios demográficos, la Revolución Tecnológica y las fuerzas de la Globalización, han experimentado grandes cambios en su vida económica y social y, con una desesperación proustiana, buscan un mesías que les prometa devolver lo perdido en lo que definen paranoicamente (como lo sugiriera el ideólogo de la derecha conservadora Patrick Buchanan), como “una guerra cultural”.
En la década de 1980 atacaron a las mujeres que recibían asistencia social con el estereotipo reaganesco de la “Welfare Queen”, en la década de 1980 y 90 demonizaron a la comunidad LGBTQ+ y, en las últimas décadas, han deshumanizado a los inmigrantes indocumentados a los que han caracterizado como criminales y violadores.
La ´realidad´ entre comillas
El internet y las redes sociales están inundadas de propaganda y basura intelectual y, para aquellos que son expertos en informática y logaritmos, es fácil vender baratijas y sueños. Los ingenuos los aceptan porque lo “escuché por ahí”, “leí en internet”, “me lo dijo alguien que sabe”. No hay ningún intento de verificación de la seriedad de la fuente, simplemente se acepta religiosamente como un acto de fe incuestionable e infalible.
Así es como la supuesta infertilidad del COVID-19, los microchips imaginarios y las otras fantasías que navegan en la inmensidad de las redes sociales, como sirenas de una leyenda de Homero, son transformadas en ´realidad´. Una realidad falsa, por cierto, pero con consecuencias reales: casi un millón de muertos.
Esa es la ´realidad´, el desierto intelectual, en el que habitan millones de estadounidenses que niegan la validez de la vacuna contra el COVID-19. Ese es el desierto en el que habitaba Caleb Wallace quien, el 28 de agosto pasado, por su testarudez, por esa intolerancia que no lo dejaba escuchar otras voces, la voz de la razón, la voz de la ciencia, dejó su último suspiro en esa sala de cuidados intensivos en San Angelo donde, lamentablemente, falleció… siempre negando a las vacunas.